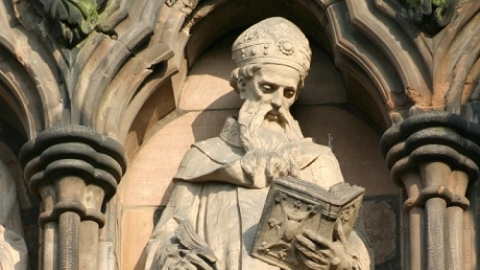San Martín de Tours - 11 de noviembre

San Martín (316 - 397) vino al mundo a los pocos años de convertirse Constantino y de haber sido promulgado el famoso edicto de Milán. Aquí la historia del patrono de la Guardia Suiza Pontificia, Francia y Buenos Aires. Se le puede considerar como el primer santo no mártir con fiesta litúrgica.
Nacimiento e infancia
San Martín vino al mundo a los pocos años de convertirse Constantino y de haber sido promulgado el famoso edicto de Milán. La mies era ya inmensa, y los obreros del Señor no daban abasto a la tarea. Esa época eligió la Divina Providencia para dar a su Iglesia al que había de ser apóstol de los humildes y el principal propagador del cristianismo en las Galias. Las instituciones monásticas que introdujo en Europa, y la participación de los pobres a los tesoros de la fe, fueron las dos grandes preocupaciones de su vida, la cual nos relata San Sulpicio Severo.
Nació Martín a fines del año 316 o principios del 317, en Sabaria de Panonia (Hungría), de padres nobles pero gentiles. Era su padre veterano del ejército y había desempeñado el cargo de tribuno militar; tenía por desgracia tanto odio al cristianismo como afición a las armas. Crióse Martín en Italia, en la ciudad de Ticinum (Pavía). Pocos años duraron sus estudios, pues su padre deseaba que se inclinase a las cosas de la guerra. El espectáculo de las virtudes y ejemplos de los cristianos venció los prejuicios de su educación, de tal manera que, siendo de sólo diez años, logró se le admitiese en el número de los catecúmenos, contra la voluntad de su familia.
Pasados dos años trató de dejar su casa paterna y retirarse al yermo, por haber oído decir que allí se entregaban los solitarios al austero ejercicio de la perfección; y así lo hubiera hecho, si su tierna edad no se lo estorbara.
No quería su padre darle licencia para abrazar una religión que mandaba amar a los enemigos; parecíale estar aquella doctrina en pugna con el concepto que del honor militar tenía formado. Apareció por entonces un decreto en el que se mandaba que los hijos de los veteranos se alistasen para la guerra; el viejo militar echó mano de aquella ocasión para apartar a su hijo del cristianismo, y aunque sólo tenía Martín quince años, forzóle a tomar las armas.
En el ejército romano
En los ejércitos romanos, el hijo del tribuno militar era luego nombrado circitor, grado correspondiente al de suboficial. No fue esta dignidad causa de envanecimiento para el virtuoso joven, antes le dio ocasión de ejercitar la paciencia y mansedumbre con los súbditos; trataba a su criado como a compañero; limpiábale el calzado y el vestido; convidábale a comer; servíale él mismo los alimentos y pagábale sus favores con otros mayores. Era muy querido y honrado de sus soldados, los cuales no cabían en sí de admiración viendo que la vida de su jefe era más de monje que de militar.
Hubo aquel año un invierno tan riguroso, que muchas personas murieron de frío. Martín tenía por entonces acuarteladas sus tropas en la ciudad de Amiens. Al volver cierto día de dar una batida por los alrededores de dicha ciudad, vio en las puertas a un mendigo casi desnudo. Estaba aterido, con lo que apenas podía levantar la mano para pedir limosna. Movióse el Santo a compasión a la vista de aquel desdichado; pero, como no tuviera otra cosa con qué aliviarle, echó mano de su espada, cortó por medio la clámide y dio una parte de ella al pobre.
Hallándose durmiendo la noche siguiente, tuvo el Santo una visión maravillosa. Se le apareció Cristo nuestro Señor, y al punto vio cómo unos ángeles cubrían los divinos hombros con aquella mitad de la clámide. Señalando entonces a Martín, dijo el Salvador a los ángeles: «Martín, siendo todavía catecúmeno, me ha dado esta vestidura».
Al despertarse el Santo, no pudo contener las lágrimas. Vínole ardiente deseo de recibir el bautismo, y determinóse a vivir en adelante, sólo por Dios.
Créese que Martín pudo bautizarse a los veintidós años, probablemente en Amiens el año de 339, pero no logró licencia para dejar el ejército. Pasados dos años, invadieron los francos las Galias. El emperador de Occidente, Constancio, ordenó una leva general de las legiones romanas para rechazarlos. Cierto día en que el ejército acampaba cerca de la ciudad de Worms, mandó el emperador que se diese una gratificación a los soldados, sin duda para alentarlos al combate. Cuando le llegó su vez a Martín, juzgó la ocasión oportuna para pedir licencia de dejar las armas. Fuése, pues, al emperador y le dijo:
—Hasta ahora, ¡oh príncipe!, he peleado por ti; permite que de hoy en adelante pelee por mi Dios.
—¿No ves el premio? —le dijo el emperador mostrándole el dinero.
—Tómenlo quienes han de guerrear todavía, porque yo paso a ser soldado de Cristo, y no derramaré ya sangre humana.
Enfurecióse el emperador con aquella declaración del oficial, por juzgar inoportuno el ejemplo que iba a dar al ejército.
—Cobarde —gritó encolerizado—; no es el amor de tu Dios lo que te lleva a dejar las armas, sino el temor de la batalla.
—¿Cobarde yo? —repuso Martín—; manda, emperador, y mañana me pondré en la batalla delante de la vanguardia, y sin escudo ni otra arma alguna, entraré por medio del escuadrón de los enemigos. Si aquí vuelvo sano y salvo, no será merced a la espada o a la rodela, sino a sólo el nombre de Jesús, aquel a quien deseo servir en adelante.
El emperador aceptó el reto: mandó prender al Santo, y lo tuvo custodiado toda aquella noche. Martín la pasó en oración. Amaneció el siguiente día, y el Santo se dispuso a arrostrar con valor la batalla. Pero el Señor no quería la muerte de su fiel siervo; muy temprano llegaron embajadores de los francos para pedir la paz y someterse al emperador. Con este suceso se despidió Martín de la milicia y vivió unos años apartado del bullicio del siglo.
Algunos milagros del santo
Con la noticia del regreso de San Hilario a Francia, volvió también Martín a Poitiers, el año 360. Entonces fundó el famoso monasterio de Ligugé, distante siete kilómetros de la ciudad, hacia el sur; allí pudo al fin satisfacer sus anhelos de vida solitaria; seguramente fue por entonces cuando se ordenó de diácono.
Entre los discípulos que siguieron al Santo había un catecúmeno enfermizo, el cual, estando una vez Martín fuera del convento, cayó en una tan recia enfermedad que le quitó la vida. Volvió el Santo al monasterio, y halló a los monjes muy afligidos. Corrió a la celda del difunto, y pensando que aquel hijo suyo estaría eternamente privado de ver a Dios por haber muerto sin recibir el bautismo, quiso obligar a la muerte a que soltara su presa. Se extendió sobre el cadáver y comenzó a orar con muchas lágrimas. Inspirado luego del divino Espíritu, se levantó y paróse a mirar al difunto, aguardando por espacio de dos horas el efecto de sus súplicas. Al fin prorrumpió en acciones de gracias. Aquellos ojos cerrados por la muerte se habían abierto; aquel cuerpo exánime se movía; el catecúmeno había resucitado.
De allí a poco tiempo, ahorcóse un hombre llamado Lupicino, criado de un noble romano. El Santo hizo oración por él, y lo sacó vivo de las puertas del infierno. La noticia de tan grandes milagros cundió por doquier. De todas partes acudían enfermos al Santo, y él los curaba a todos.
Obispo de Tours
Muerto San Lidorio, obispo de Tours, los fieles de aquella ciudad pusieron los ojos en Martín y determinaron arrebatarlo a la Iglesia de Poitiers. Sabían, empero, que sólo por la fuerza lograrían que aceptase tamaño honor, y a fin de obligarle, valiéronse de la siguiente estratagema. Un ciudadano de Tours, llamado Rubico, corrió a la celda del Santo, gritando desaforadamente: «Mi mujer se muere; ven a salvarla; tú sólo puedes curarla». Movióse el Santo a compasión y siguió a Rubico; caminaron largo trecho, hasta que salieron del territorio de Poitiers. Los de Tours aguardaban armados y puestos en acecho. Cuando le vieron ya en su territorio, cayeron sobre él, tomáronle preso, y lo llevaron maniatado y custodiado hasta la catedral para hacerle obispo (4 de julio del año 371).
En el austero tratamiento de su persona, no hizo mudanza alguna aquel santo monje levantado a los honores del episcopado; pero sus virtudes no permanecieron ya ocultas; fue el más insigne obispo de las Galias y el taumaturgo de aquel tiempo, antes de ser patrono y protector perpetuo de la nación. Con todo, para librarse de los importunos que invadían su celda, retiróse al yermo de Marmoutier, donde fundó un monasterio con el fin de llevar adelante la obra empezada en Ligugé.
Había aún por entonces en aquel país muchísimos paganos, sobre todo en los pueblos y aldeas. Por espacio de largos años recorrió Martín como misionero, no solamente su propia diócesis, sino casi todas las Galias. Derribó multitud de ídolos y altares paganos, que solía reemplazar con iglesias o monasterios; multiplicó los milagros para probar la verdad de nuestra santa fe, echó a los demonios y, con sus ejemplos y exhortaciones, ganó para Cristo innumerables almas.
Un suceso de la vida de Martín da a entender cómo el Señor asiste a sus ministros en lo tocante al culto de los Santos. Cada año, en la primavera, solían los labriegos adornar con flores un sepulcro que aseguraban ser el de un insigne mártir. San Martín les pidió el nombre y las actas del martirio, pero nadie le supo dar razón de ello; armóse entonces de valor y gritó al muerto: «Quienquiera que seas, mártir o no, en nombre de Dios te mando que nos digas quién eres». En habiendo dicho el Santo estas palabras, levantóse del sepulcro una sombra horrible y espantosa, y con voz que puso temor en los oyentes, dijo: «Soy el alma de un ladrón ajusticiado por sus delitos; nada tengo yo que ver con los mártires; porque mientras ellos gozan de la gloria, yo estoy ardiendo en las llamas del infierno». Los labriegos derribaron el altar inmediatamente, y quedaron llenos de admiración con aquel prodigio obrado por el Santo.
Tan extraordinarios y repetidos prodigios no podían por menos de llamar la atención de cristianos y paganos; con lo que el admirable taumaturgo sentía grandemente facilitada la tarea apostólica entre su grey.
Martín y el demonio
El demonio consideraba a Martín como a su mayor enemigo.
—Doquiera que vayas y en todas tus empresas —le dijo un día el maligno espíritu— pelearé contra ti.
—El Señor es mi ayuda y no temeré— le respondió Martín.
La lucha fue tremenda entre ambos atletas; parecían querer renovar en la tierra el combate de San Miguel contra Satanás. Cierta noche se le apareció el príncipe de las tinieblas vestido de rey, con una corona de oro y pedrería en la cabeza.
—Martín, Martín —decíale blandamente—, yo soy Cristo Rey; vengo a manifestarme a ti antes que a los demás.
San Martín se quedó algo suspenso con aquellas palabras; pero habiéndole mirado, le arrojó de allí diciendo:
—Nunca dijo Jesús que vendría vestido de púrpura; jamás creeré yo que es Cristo quien no trajere las señales de la Cruz en su cuerpo.
Otra vez apareciósele el diablo en figura del excelso Júpiter, y se burló de él porque había admitido hombres pecadores en el monasterio.
—Pero ¿crees tú que Dios perdona a quienes pecan? —le preguntó con sarcástica sonrisa.
Con la fortaleza que le daba la confianza en el Señor, respondióle Martín:
—Si tú mismo, ¡oh miserable!, pudieses por un momento dejar de engañar a los hombres y arrepentirte, te doy mi palabra de que lograría para ti el perdón de mi Señor Jesucristo.
Muerte del santo - Su culto
Llegó finalmente para el anciano obispo la hora de recibir el galardón de sus trabajos. Hallándose en un lugar llamado Candé, de la diócesis de Tours, comenzó a sentir gran flaqueza y falta de fuerzas, señales seguras de su próxima muerte. Juntó a sus discípulos para despedirse de ellos, y aquellos santos religiosos dijéronle entre sollozos y lágrimas: —¿Por qué nos desamparas, amadísimo Padre? ¿A quién nos vas a dejar desconsolados y afligidos? Los lobos hambrientos darán en tu rebaño; ¿quién nos defenderá de sus dientes? Ten en cuenta nuestra necesidad. ¿Por qué nos desamparas?—. Conmovióse el Santo con tan tiernas palabras. Un rato estuvo suspenso entre la esperanza de unirse en breve a Jesucristo y el amor grande que tenía a sus hijos. «¡Oh Señor! —exclamó—; si pobre y flaco como estoy, soy todavía necesario a tu pueblo, no huyo del trabajo; hágase en todo Tu Santísima Voluntad». En aquel momento sintió que el enemigo de las almas rondaba alrededor de su lecho. «¿Qué haces ahí, bestia feroz? —exclamó—; nada en mí te pertenece; voy hacia Dios, por quien seré luego recibido».
De pronto resplandeció su cara como la de un ángel. Sus miembros, consumidos y secos, volviéronse blancos y flexibles. El Santo había pasado a mejor vida, a 8 de noviembre del año 397.
Tras larga contienda con los de Poitiers, quedáronse con el sagrado cuerpo los fieles de Tours. Celebraron solemne funeral el 11 de noviembre, fecha actual de la fiesta del Santo instituida por San León I. Tours, lugar de peregrinación desde entonces, vio llegar entre los romeros a Santa Genoveva, a Clodoveo, a muchos reyes franceses y algunos Papas. Sobre el sepulcro, levantó San Bricio, sucesor de San Martín, un hermoso oratorio, reemplazado por una basílica a principios del siglo XI. Los hugonotes quemaron, en 1562, el cadáver del Santo; sólo pudo salvarse, gracias al administrador de la basílica, parte del cráneo y un hueso del brazo.